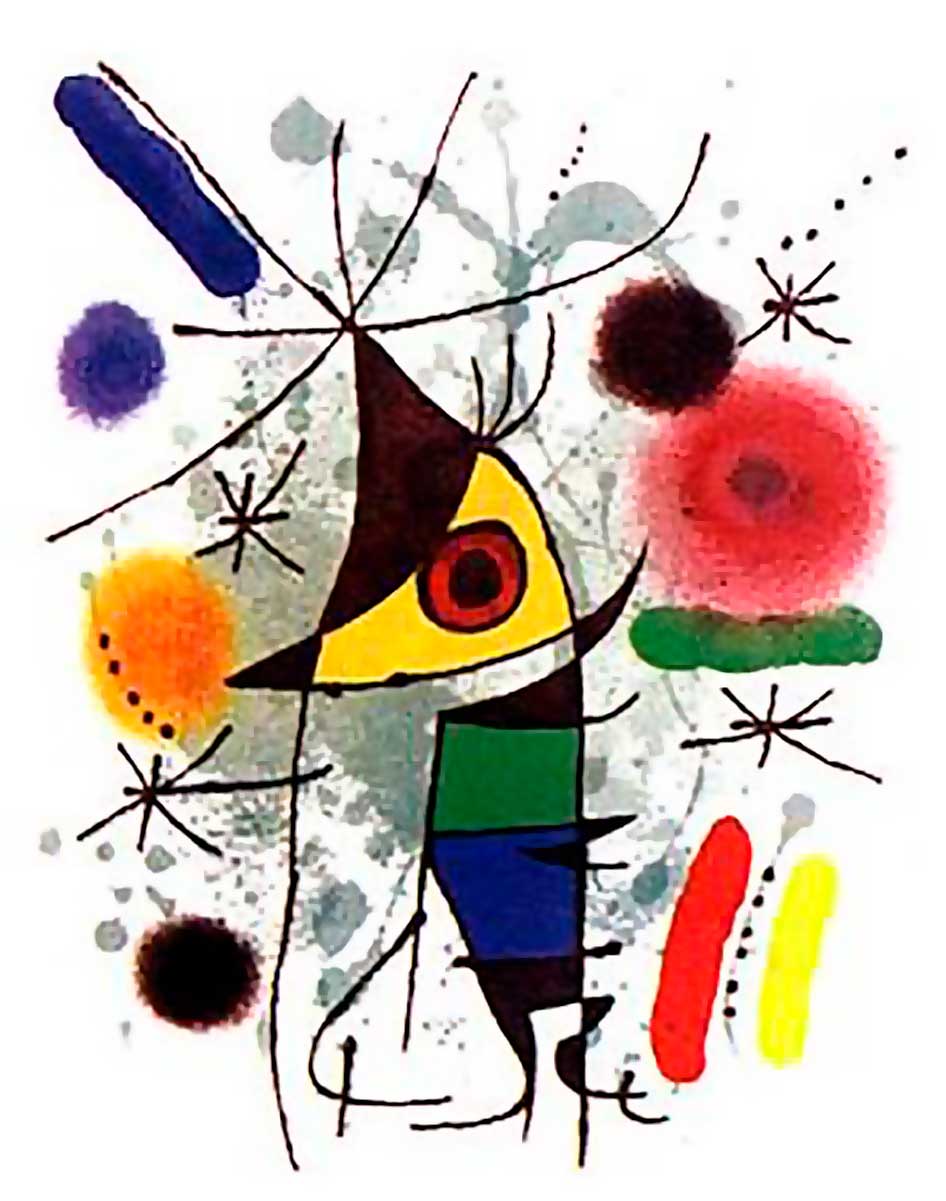Una de las cosas que más me gusta de ir a trabajar en bicicleta es que puedo dejar un oído libre para el tráfico y otro disponible para que, a través de un auricular, entre en mí el mundo que me interesa. Los mundos, debería decir.
A veces no sé si llegué a los podcasts y las entrevistas para acompañarme mientras pedaleo o si la bici es sólo una excusa para entregarme a escuchar. Lo cierto es que ir en bicicleta es, para mí, escuchar. Eso que se hace con los oídos y con los ojos.
No, no me distraigo. Al contrario, tengo los sentidos perfectamente divididos. Y por eso, entrelazados. Oigo hacia adentro. Miro hacia afuera. Y viceversa. Espero en los semáforos, voy por la bicisenda todas las veces que puedo -es decir, cuando existe-, hago sonar el timbre que casi no suena si tengo que prevenir a algún distraído.
Mientras, escucho historias, conversaciones, personas que se ponen en juego, que titubean al hablar. Están pensando, buscan las palabras para decir lo que ya ocupa como una niebla o una luz iridiscente su cabeza.
El arte de conversar
Esas son las entrevistas que me gustan: entrevistas en las que algo verdadero pasa. Una persona que sabe con quién está hablando, que se ha tomado el trabajo de leer y escuchar lo que antes ha dicho y escrito la persona entrevistada, hace preguntas agudas, con sentido, que abren. Quien responde, si considera que la pregunta es valiosa y tiene ganas de entrar en la conversación -sí, digo “y” porque son dos condiciones, con una no alcanza-, esa persona entonces, no aprieta el botón automático, no dice lo que ya dijo muchas veces, se abre al diálogo.
Y si eso ocurre, puedo ver a esas dos personas caminando juntas en un paseo arbolado. Una de ellas cruza los brazos detrás de la espalda, la otra arranca moras que se ofrecen en las ramas tupidas del costado. Una escucha, otra habla. Y luego al revés. Y no hay un cuestionario que se va llenando, hay una madeja que se va desenvolviendo más bien.
Hay algo de la oralidad que me cautiva. Escuchar es ver erigirse un paisaje ante los ojos. Y como en toda geografía, la perspectiva cuenta. Dice la ensayista y filósofa española María Zambrano (1904-1991) que a la letra escrita tenemos que “restituir acento y voz para que así sintamos que nos está dirigida”; en cambio cuando escuchamos “se recibe la palabra o el gemido, el susurrar que nos está destinado.”
Dijo poca edad
escuchaba poquedad
oquedad dirásAnónimo
El otro día escuchaba uno de esos programas mientras volvía a casa en bici. Un periodista le hacía preguntas a una escritora. Hablaban de cómo es escribir, de la trastienda de la literatura. En un momento, justo cuando por fin dejaba atrás las avenidas para entrar en las últimas veinte cuadras de recorrido en la bici -cuadras de casas bajas y buganvilias desafiando el invierno-, justo en ese momento la escritora mencionó una idea lista.
Me pregunté cómo era tener una idea lista. Si venía así como una aparición o si eran ideas prefabricadas que una leía en un manual y podían usarse en ocasiones intercambiables. Traté de seguir el hilo de la conversación y entonces me di cuenta de que sí me distraigo. La escritora hablaba de una idealista, una mujer o una época o una película idealista. Volví a concentrarme, reconduje la escucha.
La oralidad deja en evidencia la imbricación de la que está hecho el lenguaje de una manera que la escritura trata de evitar. También hay ambigüedades, sutilezas y sentidos abiertos en la palabra escrita, pero son de otro orden y requieren de una cabeza que las vea venir y las organice. La oralidad en cambio es hija de la espontaneidad, de ahí su fuerza, su potencia. Su verdad, dirá Zambrano. De ahí también la pulsión por aquietar esa fuerza, por domesticarla.
Nada es para siempre
Pero la vida de la lengua, su incesante movimiento, su devenir fractal y ondulante a la vez no puede ser acallado. Ni siquiera con la fijeza de la escritura.
Durante años canté la canción Nada es para siempre asumiendo que, cómo no, nada es para siempre. Salió en el disco Sol en cinco, de Fabi Cantilo. En la tapa, Fabi Cantilo parece una sirena o una gaviota que se deja llevar por el viento, que nada en esos aires sin esfuerzos. Ella había sido uno de los amores de Fito Paéz. Y él había escrito la letra que desde el cd ella cantaba para todos nosotros. Nada es para siempre, ni siquiera el amor. Los vi cantarla juntos en un concierto de ella en Buenos Aires. Nada es para siempre, empezando por el amor. Las cosas terminan, se acaban, la materia puede cambiar de estado. Lo que fue no volverá una vez que el telón se cierra.
Hasta que, hace poco, pude escuchar otro sentido. Nada es para siempre, ni siquiera “para siempre” es para siempre. Quiero decir, eso que creíamos que se había ido, esa puerta que estaba cerrada, puede volver a abrirse o a resignificarse. Esa geografía de la que nos habíamos ido, o de la que nos creímos expulsados, sigue ahí. Si antes escuchaba fin y clausura en nada es para siempre, ahora la misma frase viene a decirme justo lo contrario, que todo recomienza siempre, que el devenir es infinito e incesante y polimorfo. Que “ella, la vida, no tiene partes, sino lugares y rostros”, María Zambrano dixit.
Como el lenguaje. Imposible de ser domesticado. Ninguna forma encorseta su encabritamiento. Las palabras destellan por sí mismas a pesar de las intenciones de quien las ordena una al lado de la otra, una debajo de la otra. La época, el contexto, la imaginación de quien lee completan, reponen, subvierten sentidos. La textura de las palabras, el pulso que arman juntas, su ritmo o su ulular, todos elementos que intervienen en la lectura, en la escucha. Y si no hay forma que pueda colocarle la correa al perro del lenguaje, la poesía es la más díscola de todas ellas, la que nunca deja de intentarlo. Dice el poeta peruano Montalbetti,
“…en el poema nada ha terminado, nada ha cristalizado (en todo caso, no ahora y para siempre), sino que más bien el poema es una plataforma de (re)lanzamiento de más palabras en una metonimia infinita.”
No ahora y para siempre. Porque nada es para siempre. Entonces el poema nos sumerge en lo abierto de la lengua, de la vida.
El poema es, quizás, la más libre de las formas de la escritura, la que, como la voz oral, como el amante a mitad de la noche, puede darnos el susurrar que nos está destinado.
Si te gusta lo que hacemos y quieres que este proyecto siga creciendo, puedes apoyarnos en
PayPal.
Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener vivo este proyecto independiente.