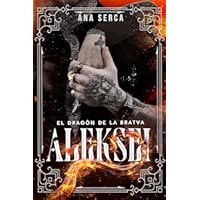Que sepa abrir la puerta para ir a jugar, decía la canción que todos sabíamos de niños. Abrir la puerta, porque el juego está afuera: en la calle, en la vereda, en el parque, en la plaza, en el monte. Afuera y con otros. Otros que también creen en el juego, en eso mundo que se va erigiendo mientras dura. Lejos de la mirada de los adultos, de sus categorías, de sus imposiciones. El juego, ya lo hemos dicho, es cosa seria.
El diccionario recoge más de veinte acepciones para la palabra jugar. Entre otros sentidos, encontramos riesgo, aventura, apuesta, intervención, entrega desmedida, y también entretenerse, actuar, retozar. Pero jugar y diccionario no se llevan bien. Vayamos mejor a lo que Mireille Gansel llama la inteligencia de las etimologías. Juego deriva del latín iocus, que significa broma. El verbo iocāri es hacer algo con alegría. Y hay quienes sostienen que puede rastrearse en la palabra la raíz indoeuropea *yek = hablar, decir.
ALEKSEI: El dragón de la Bratva. Mafia romance.
2,99 € (a partir de 08/02/2026 20:25 GMT +01:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)Otra manera de referirse al juego en latín era por la vía de ludus = gusto por la dificultad gratuita, la alegría, el jolgorio. Hoy usamos lúdico como adjetivo, pero juego fue el fonema que perduró como sustantivo.Lo que está claro es que esas distintas capas de sentido, esos sedimentos histórico- lingüísticos, refulgen todavía hoy en la noción de juego.
Como un viento
En 1956 Julio Cortázar publicó en México Final del juego, un libro de cuentos que merodean la infancia, lo sobrenatural, lo ominoso. En la edición argentina de 1964, se agregaron más cuentos, hasta completar dieciocho. El cuento que da nombre al volumen cierra el libro.
En un barrio que adivinamos en la periferia de la ciudad, pero no rural, tres hermanas juegan cada tarde, a la hora de la siesta, frente a las vías del tren. Se escapan de la vigilancia de la madre y de la tía y juegan. Holanda, Leticia y la hermana que narra, de la que no sabremos el nombre.
Abríamos despacio la puerta blanca, y al cerrarla otra vez era como un viento, una libertad que nos tomaba de las manos, de todo el cuerpo y nos lanzaba hacia adelante.
Se disfrazan, son otras, dan rienda suelta a un mundo que apenas es nombrado emerge diáfano ante ellas. Juegan a estatuas y actitudes. Son dos juegos distintos. Para las estatuas -bailarina, princesa china- usan adornos, cosas, ropa. Para actitudes -generosidad, piedad, renunciamiento, horror- se valen del cuerpo y sus expresiones. Encaramadas sobre el mundo contemplábamos silenciosas nuestro reino, dice la voz narradora.
Hasta que irrumpe la novedad. Algo pasa. Vas a ver que desde mañana se acaba el juego, dice una de las hermanas.
¿Qué es lo que dice que un juego va llegando a su fin? ¿Qué corrimiento predice el fin de la infancia? ¿Qué termina cuando terminan los juegos?
Ay, torero
Otras que juegan a disfrazarse son las protagonistas de Los restos del secreto, el cuento de Alejandra Kamiya. Un día una es un torero y la otra es una señorita que no quiere dejarse seducir. Otro día acompañan un cortejo fúnebre. O forman parte de una bacanal egipcia. O son fantasmas. Usan telas, paquetes vacíos de cigarrillos, una bandeja rota, aros enormes, ropa de otros. A veces son Camila y Ladislao.
Siempre guardan cosas y con ellas construyen cosas. En ese mundo las cosas son libres y se transforman, cuenta la voz narradora, que esta vez no es ninguna de las chicas, sino un narrador omnisciente. Una cámara que todo lo que ve. Una cámara que sabe que en un momento van a intervenir los adultos con sus mezquindades y resentimientos y las van a separarlas. Y los juegos van a terminar.
Pero no la lealtad de dos niñas a esos mundos que armaron juntas. Dos niñas que van a devenir mujeres. Dura tan poco la infancia. Esas mujeres van a llevar los juegos que inventaron juntas en el centro de la identidad, aunque la sociedad les diga que todo eso son cosas de chicos. Se llaman Belinda y Guillermina. Viven en un campo. El campo de la pampa es plano, como una hoja, y allí van ellas a escribirle encima historias.
Porque jugar, cómo no, es ante todo, contarnos historias, redecir las que nos llegan. Es crear allí donde no hay nada. Es imaginar que algo no es lo que es, y al revés. Es, sobre todo, no rendirse ante la evidencia, no incorporar el mantra de que las cosas son así y punto.
Desayunos de barro y flores
Cuando era chica jugaba con mis hermanos, con los vecinos de la cuadra, con los hijos de las familias amigas. Nos subíamos a una mesa y era un avión que después se caía y nosotros, que nunca habíamos viajado en avión, éramos los únicos sobrevivientes en un lugar donde comíamos cocos. ¿Cocos? Tampoco habíamos comido cocos. Otras veces la mesa era la carreta de la familia Ingalls; yo era Charles. Jugábamos al doctor, a la princesa, a volar saltando desde la ventana, a hacer comida con barro y flores. Representábamos La novicia rebelde, hacíamos concursos de canto. Jugábamos a la mancha, a las escondidas, a llevarle flores a la señora de la esquina: ella nos devolvía el gesto con caramelos. Enterrábamos tesoros y redactábamos las indicaciones para encontrarlo. Armábamos programas de radio que grabábamos en cassettes.
Jugábamos a la oficina con DNIs hechos a mano, jugábamos a la maestra, armábamos coreografías de Viudas e Hijas de Roque Enroll. Andábamos en bicicleta, en patines. Saltábamos al elástico, a la soga, a la rayuela. Pasábamos horas en la vereda, en grupo, fuera del radar de los adultos y de las reglas del hogar. Íbamos resolviendo los obstáculos, las incomodidades, los puntos de vista distintos. Pero sobre todo, experimentando eso que anida en la palabra jugar: hacer algo con alegría.
¿Por qué me resuenan los nombres y la geografía del cuento de Kamiya? Me quedo con el eco de la resonancia en la cabeza un rato. Hago las cosas que tengo que hacer. Dejo el eco en estado flotante. Hasta que ¡claro!, Belinda y Guille, las chicas que retrató Alessandra Sanguinetti. Delicias de la intertextualidad.
La asistenta te vigila (La asistenta 3) (SUMA)
19,85 € (a partir de 05/02/2026 03:08 GMT +01:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)Lo que aún no se inventa
Alessandra Sanguinetti es una fotógrafa estadounidense que vivió desde sus dos hasta sus casi treinta años en Argentina. Se crió el en campo, a 300 kilómetros de Buenos Aires. Allí conoció a Belinda y Guille, dos primas de nueve y diez años a las que comenzó a retratar mientras jugaban. Poco a poco, la fotógrafa fue entrando en el mundo de fantasía de las niñas en el que los sueños, la imaginación y la realidad se entretejen de manera singular. Producto de años de observación y cercanía con las chicas, Sanguinetti publicó las series Las aventuras de Guille y Belinda y el enigmático significado de sus sueños (2010) y La ilusión de un verano eterno (2020). Conocí su trabajo gracias a @cinesemilla, cuando preparábamos material para un taller.
Cuando en ese momento vi las fotos de las niñas disfrazadas, actuando, jugando, tan distintas físicamente, tan concentradas en cada juego, supe que eran las chicas de la portada de un libro que había leído ese verano. Panza de burro, de la escritora de Tenerife, Andrea Abreu.
Una novela en la que, cómo no, dos chicas que van creciendo, juegan. Isora y su amiga, que es la voz narradora y de la que ni sabemos el nombre, andan por las calles de Canarias, entran y salen de la casa de una o de la otra, exploran el mundo, las palabras, el cuerpo, su sexualidad. Hay en ese vínculo de amistad admiración, lealtad, confianza, ternura, deseo pero también eso que nos dan los vínculos, el aprendizaje de que el amor duele y de que la reciprocidad, es un rompecabezas al que le lleva años acomodarse, si es que eso pasa.

Por si fuera poco, en esta novela, Abreu hace con el lenguaje, lo que quiere. Y lo que quiere es una apuesta a la vez preciosa y temeraria: hacerle decir al lenguaje lo que el cuerpo quiere. Y eso, claro, se consigue montando al zaino encabritado, no de otra manera.
Ahí estaban entonces de vuelta Belinda y Guille inaugurando la lectura que sueña con caricias que no san inventao.
En Final del juego, El resto del secreto, Panza de Burro y las Aventuras de Belinda y Guillermina, hay niñas que juegan. Niñas que se llevan puestos el principio de no contradicción y el mandato del consumo. Que resisten, que se entregan como cualquier escritor quisiera que se entreguen sus lectores a lo que escribe: suspendiendo el mundo, haciendo un hiato en las coordenadas del aquí y ahora. Y por eso mismo, hacer del aquí y ahora, un lugar más vivible1.
- Apunte derivado
Si mientras leías no has dejado de pensar, por oposición o como reflejo, en los juegos de los niños hoy, tan mediados por la tecnología y el consumo, tan enclaustrados en las narrativas del héroe, tan generadores de ansiedad, agresividad y violencia, tan adentro de la casa, tan desapegados del cuerpo, y sobre todo, de la imaginación; quiero decirte que me pasó lo mismo. Y no puedo más que concluir: más juego, más afuera, más niños juntos. ↩︎
Nos vemos los jueves es un proyecto creado por pasión y sin grandes medios. Si disfrutas de nuestros artículos y quieres que sigamos publicando,
puedes apoyarnos en PayPal.
Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener vivo este proyecto independiente.