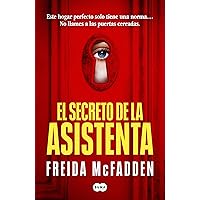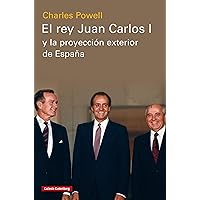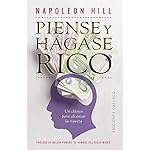Durante siglos el ser humano pensó que la luz era infinita. Galileo Galilei incluso intentó medir la velocidad de la luz con dos linternas y la ayuda de un asistente, sincronizando destellos con los latidos de su corazón. Pero el resultado fue un fracaso: la luz viajaba demasiado rápido y ninguna persona podía seguirle el ritmo.
Sin embargo, aquella intuición de Galileo —que la luz no era instantánea— quedó sembrada. Había que mirar más allá de la Tierra, más allá de los instrumentos humanos, hacia los relojes del cosmos.
El secreto de la asistenta (La asistenta 2) (SUMA)
19,85 € (a partir de 03/02/2026 20:09 GMT +01:00 - Más informaciónProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)Y ahí es cuando apareció Ole Rømer.
La corte de Luis XIV y el auge de la ciencia europea
Para conocer el momento tenemos que remontarnos al reinado de Luis XIV, el Rey Sol. Jean-Baptiste Colbert, uno de sus ministros, estaba convencido de que para que Francia brillase en Europa debían apostar por ser el referente científico internacional.
Y, tras convencer al monarca de disponer de recursos casi ilimitados, fundó la Académie des Sciences y el Observatorio de París, convocando a las mentes más brillantes del continente.
Entre esos nombres resplandecía un joven danés: Ole Christensen Rømer. Sus conocimientos de astronomía sorprendieron a todo Versalles, incluida Madame de Montespan, la reina de Versailles, y pronto el propio Luis XIV lo nombró tutor de su hijo Luis XV.
El método de Rømer
En 1676, Rømer observaba con atención a Ío, una de las lunas de Júpiter, cuyo movimiento era tan preciso que servía como un reloj natural. Según sus registros, Ío giraba alrededor del planeta cada 42 horas y 27 minutos.
Sin embargo, Rømer notó algo extraño: ese “reloj” se atrasaba según la posición de la Tierra en su órbita.
“Cuando la Tierra estaba más lejos de Júpiter los eclipses tardaban más tiempo… esto lo hizo sospechar que la luz tardaba en llegar hasta nosotros”,
decía uno de los videos de divulgación moderna, resumiendo con sencillez la genial intuición del danés.
Rømer comprendió que el retraso —de unos 22 minutos entre un lado y otro de la órbita terrestre— no era un fallo de Ío, sino de la percepción humana: la luz tardaba en recorrer el diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.
En otras palabras, la luz no era infinita; viajaba, y lo hacía con una velocidad concreta.
La velovidad de la luz según Ole Rømer
El cálculo de Rømer, aunque rudimentario, fue asombrosamente acertado. Si la distancia de la Tierra al Sol era de unos 141 millones de kilómetros, la luz tardaría 22 minutos en atravesar dos veces esa distancia. Aplicando la relación entre distancia y tiempo, el danés obtuvo una velocidad cercana a 214 000 kilómetros por segundo.
Era la primera vez en la historia que alguien daba un número a lo inasible. Su anuncio, presentado ante la Academia de Ciencias de París, cambió para siempre la concepción del universo: la luz tenía una velocidad finita, y el cielo —aquel que parecía instantáneo— guardaba la memoria del tiempo.
El propio Huygens, en su Traité de la lumière (1690), perfeccionaría el valor de Rømer, acercándose más al actual. Pero el mérito de haber roto el mito de la infinitud ya era innegable.
Del resplandor de Versalles al incendio de Copenhague
Rømer regresó a Dinamarca en 1681, donde fue nombrado matemático real y responsable de la Universidad de Copenhague. Allí aplicó su talento no solo a la astronomía, sino también a la cartografía, la hidráulica y la ingeniería civil.
Fue pionero en la creación de un sistema de medición de longitudes y temperaturas que anticipó el sistema métrico.
Pero el destino fue cruel con su legado. En 1728, un devastador incendio arrasó el Observatorio de Copenhague y con él casi todos sus manuscritos, notas y observaciones originales. Se perdieron para siempre los registros que habían cambiado la historia de la ciencia.
La efeméride de esa tragedia, recordada cada 20 de octubre, nos invita a valorar no solo su descubrimiento, sino también la fragilidad de la memoria científica.
Nos vemos los jueves es un proyecto creado por pasión y sin grandes medios. Si disfrutas de nuestros artículos y quieres que sigamos publicando,
puedes apoyarnos en PayPal.
Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener vivo este proyecto independiente.