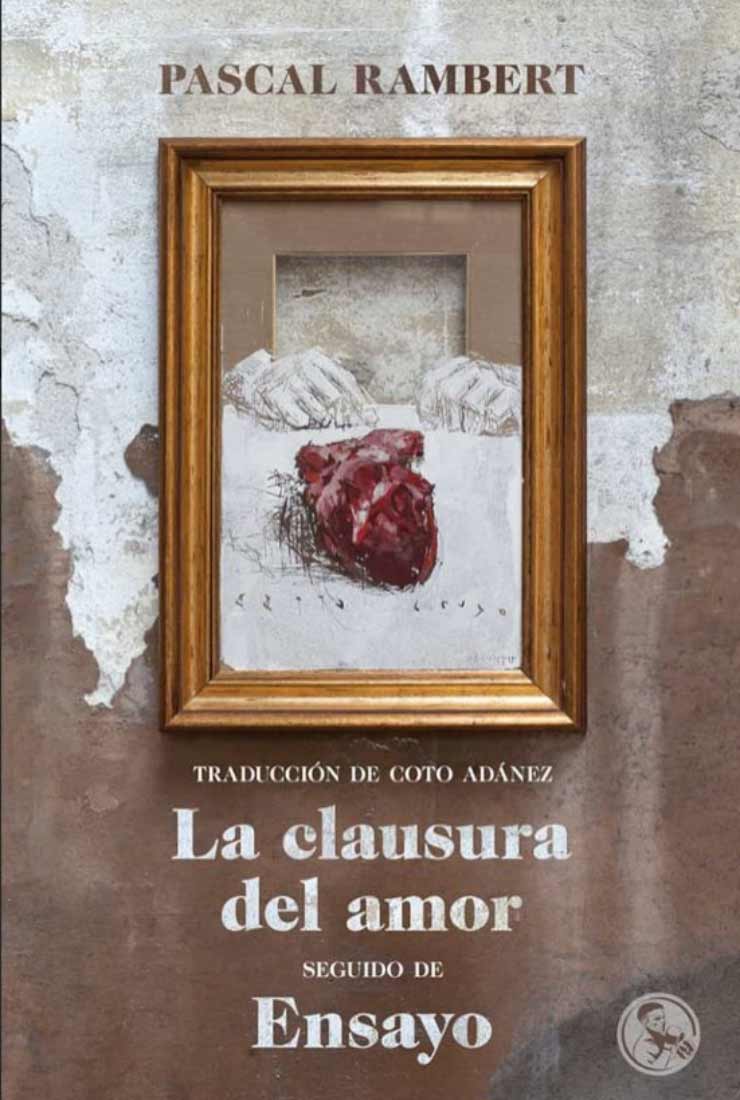Hace unos años ví en la Alianza Francesa de Lima una obra de teatro que me conmocionó. Dos actores, los grandes actores Lucía Caravedo y Eduardo Camino, se movían en una escenografía austera. Dos cuerpos que hablaban y se desplazaban. Hablar en este caso es más bien una metáfora de gritar, escupir, preguntar, dudar, acorralar, dejar pasar, susurrar. Casi no había diálogos entre ellos, aunque se estuvieran hablando el uno al otro.
Eran más bien dos monólogos densos, compactos, sin dejar de ser al mismo tiempo porosos, titubeantes, desbordantes de vibraciones. Había en esa puesta una unidad de cuerpo y palabra que contenía el fuego primordial del uno y la otra. Alguien que me quiere consiguió para mí el texto de la obra. Desde entonces, deambula por los diferentes estantes de la casa “La clausura del amor”, del dramaturgo francés Pascal Rambert. En estos días, no sé bien por qué, volví a su lectura. Y seguí subrayando un libro ya subrayado.
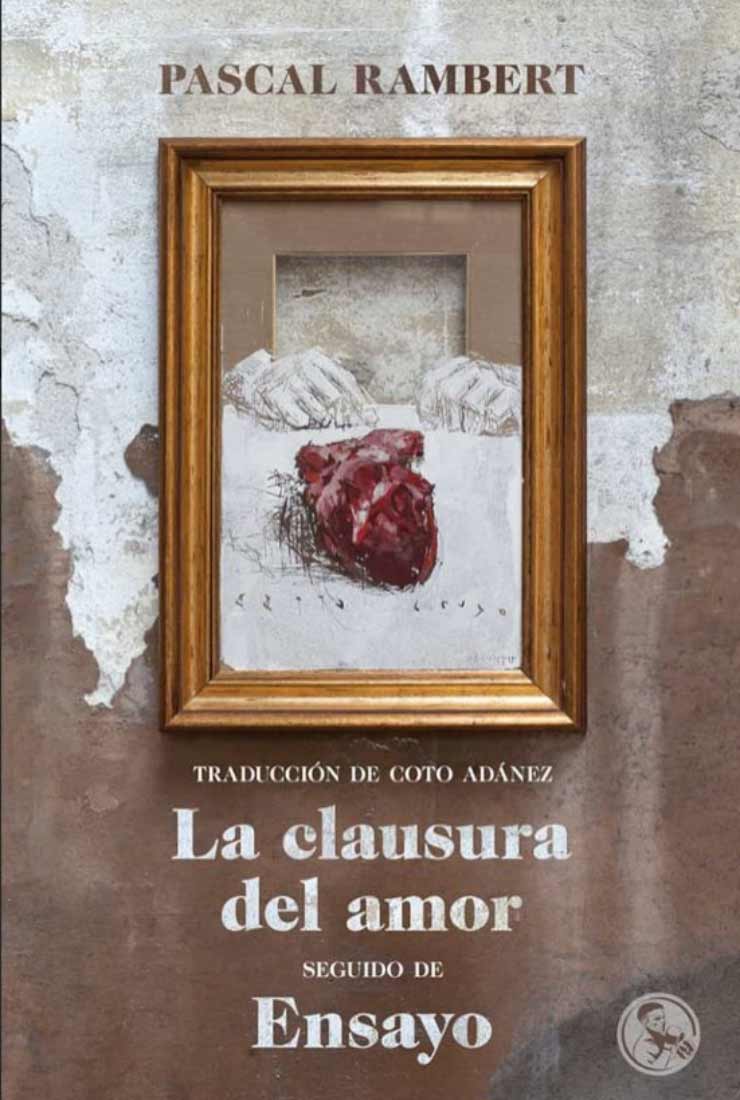
Es un texto en el que no hay comas, ni puntos, ni punto y aparte. No hay mayúsculas, salvo para los nombres. Podría ser una pose, un artificio vacío. Sólo se puede ser vanguardista una vez, reza el lema de la crítica de arte. Sin embargo, este texto es un magma, un fluir, un curso de agua que sigue un lecho y lo desborda. Y en ese discurrir nos lleva de la mano, no podemos no seguir leyendo, somos las ratas siguiendo al flautista de Hamelin. Y aunque se trata de un texto que se posiciona en un lugar formal en el que las convenciones no importan, nos tropezamos cada tanto con signos de preguntas. Hay muchas preguntas.
Me declaro fanática de las preguntas. ¿por qué tenemos que ver el hueco del pecho hundirse a toda velocidad marcar de un hachazo el cuerpo y decir aquí está el dolor y la huella del dolor?, se pregunta por ejemplo Stan.Las preguntas que se hacen los personajes, quedan reverberando y salpican y manchan o suavizan las palabras que vienen.
La clausura del amor

El primero que habla es Stan. Busca, avanza y retrocede, repite para apoyarse en algo, una palabra aunque sea, duda del lenguaje, de la capacidad de decir, de la posibilidad de decir. No es casual que más adelante ella, Audrey, se pregunte: ¿qué es vivir sino mantener el malentendido de nuestras vidas a través del lenguaje? Y sin embargo, a pesar de esta pregunta y de las formas, o tal vez gracias a ello, el autor nos va sumergiendo en un idioma. Luego de un rato, de unas cuantas páginas, ese ritmo ya es el nuestro, de los lectores. Y digo ritmo, no lenguaje, no palabras. Forma, no contenido.
Se trata de un ritmo que construye un lenguaje. Un lenguaje que, al decirse, es creado. De la misma manera que al nombrar la separación, la separación se erige entre Audrey y Stan, los protagonistas de La clausura del amor (Rambert la escribió para que la actuaran los actores Stanislas Nordey et Audrey Bonnet).
Si él no dijera que está prisionero, que se siente dentro de una gran red que lo cubre todo, en el centro de la red, y que no puede más; si no dijera “toda esa vida que debíamos vivir juntos voy a vivirla en otra parte”, ¿habría separación? Si ella no dijera “soy el detonante, el gatillo, la navaja abierta”, “pasamos del breve destello al absoluto olvido”, ¿habría separación?
Y lo que pasa en nosotros, lectores es que estamos viendo ante nuestros ojos el poder, la magia del lenguaje. La misma herramienta que clausura el amor, es la que lo erige. Todas las palabras y los argumentos que los protagonistas encuentran para decir el fin del amor, son los mismos que, en el reverso, gritan un amor del que no logran desprenderse.
En una entrevista que le hicieron en el podcast “Les rencontres augmentées”, Pascal Rambert dice que ama el trazo humano en la escritura. ¿Qué querrá decir? Cuando lo escucho, sólo veo un bailarín. No cualquier bailarín, veo a Jorge Donn bailando el Bolero de Ravel en la inolvidable película Los unos y los otros. Él habla de escritura y yo veo los movimientos mínimos de las manos de Donn al compás de la orquesta. Y no puedo sino saber que de eso se trata la escritura.
El régimen de la conformidad
Más adelante en la misma entrevista Rambert dice que le gusta pensar la palabra como trazo de un cuerpo en el espacio y, al mismo tiempo, como trazo de lo que alguien dijo. Cuerpos que danzan, cuerpos que flotan en el escenario siempre móvil que es la página. Voces, acentos, inflexiones, decires. La palabra escrita como huella y signo de vida. Huella que vivifica, produce vida al encontrarse con un lector, una lectora. Lo que me lleva directo a Sadin.
Hace unas semanas, el filósofo francés Eric Sadin dio una conferencia en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Allí, habló de la escritura necrosada que produce la inteligencia artificial, ésa que se organiza en base a información ya fagocitada y que “genera” textos por correlación. Como los textos predictivos del teléfono. La inteligencia artificial completa lo que se supone que voy a escribir. Sadin señaló (¿nos recordó?) lo que sabemos hace tiempo: lo distintivo del cerebro humano es la asociación, no la correlación.
¡Eureka!
No hay predicción que valga. Cada uno de nosotros hilvana de manera única imágenes, recuerdos, emociones, experiencias. La subjetividad es precisamente que haga sentido un autor al lado de una cantante al lado de un recuerdo de infancia. Cadenas de significantes que sólo cada uno de nosotros es capaz de componer y que, gracias al lenguaje -cualquier lenguaje-, somos capaces de compartir. La asociación, esa cualidad insólita de estar leyendo un poema y que de pronto irrumpa el recuerdo de cómo alguien a quien quisimos sostenía el cigarrillo. O escuchar los primeros acordes de El témpano y que emerja, claro y ancho, el tilo de la casa de la infancia.
Creo que Sadin habla de ese mecanismo único, humano, todopoderoso al que alude Rambert cuando habla del trazo de un cuerpo en el espacio. No hay escritura posible sin cuerpo parlante. Aunque, o precisamente porque, ése es el principio de todos los malos entendidos, el que nos distingue de árboles, bichos y bestias.